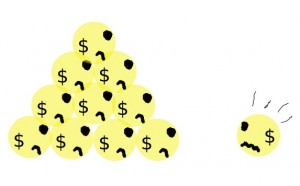¡¡Qué perversa decadencia!! Así decía el robot hedonista (con permiso del robot demonio, mi personaje secundario preferido de la serie Futurama) para, a continuación, completar la expresión con algún retorcido placer robótico que su hedonismo le dictara en ese momento (desde pedir que le rociaran con chocolate caliente a que le lijaran los pezones con una lija de metales…). Pero la perversa decadencia a la que me quería referir no es la de esos “pequeños placeres personales” que no hacen daño a nadie o, en el peor de los casos, sólo a quien los disfruta. Quería referirme a una decadencia más extendida (o sistémica, que es una palabra de más nivel). Se trata de una decadencia que, a medida que los seres humanos tenemos más influencia en nuestro entorno, se vuelve más (auto)destructiva, y que muestra sus efectos en la creciente desigualdad entre las personas, la destrucción de nuestros recursos naturales, la cronificación de problemas como la pobreza o muchos conflictos armados, el surgimiento de movimientos extremistas de todo tipo o el recrudecimiento de la xenofobia. Una de esas decadencias de manual.
Si excavamos un poco en todo este lodo de problemas se pueden adivinar varios pilares. Esos pilares descansan en el modelo de extractivismo global exacerbado, que tiene un claro sesgo de poder hacia una serie de élites (élites que son en mayor medida originarias de una serie de países, aunque no exclusivamente). Me gustaría detenerme en tres pilares que creo que reflejan especialmente bien esta decadencia y que, si se actuase sobre ellos, quizás fuera viable otro mundo con menos sufrimiento.
PILAR 1
Tendencia al individualismo exacerbado, en el sentido de que se promueve más y más la competividad entre personas individuales, pero también entre grupos o países en un contexto más global (ignorando las necesidades de otras personas tanto en el espacio como en el tiempo). Como si no hubiera para todas y fuera necesario un darwinismo social de algún tipo para que al menos algunos grupos sobrevivan. En realidad, para lo que no hay suficiente para todas es para mantener un nivel de vida como el de muchas élites o clases medias-altas (que ni siquiera han demostrado su eficacia, ya no digamos su eficiencia, a la hora de producir una “vida mejor” o que merezca más la pena ser vivida). Algunos de los efectos que podemos observar en el lodo más superficial más próximos a este pilar pueden ser el como se mira para otro lado ante problemas de las personas que tenemos más cercanas. Se evita incluso mirarlas, no sea que la pobreza o la mala suerte se contagien…
PILAR 2
Afán de homogeneización, que puede parecer incompatible con el individualismo, pero que no solo no lo contrarresta, sino que es muy complementario. A la hora de ganar dinero, para las élites globales es más fácil hacerlo (economías de escala y demás) cuanto más grandes son los mercados (y homogéneas son, ya no los gustos o pseudo-necesidades, sino la propia necesidad de consumir individualmente). A lo largo de la historia se iban produciendo de vez en cuando “oleadas de heterogeneidad” y de diversidad, a medida que surgían ideas o se conocían culturas y se contraponían. Ahora, con la globalización, cada vez se dan menos esas oleadas.
PILAR 3
Alejamiento de las personas de los impactos de sus acciones (que cada vez tienen mayor impacto gracias a la tecnología de extracción y el comercio global) y su dilución en problemas aparentemente más lejanos y fuera de su alcance ¿Es esto en realidad la globalización?. Algunos de los problemas que se ven en la superficie apoyados en este pilar son la pérdida de soberanía ciudadana y tecnológica. Esa soberanía ha ido sustituyéndose por unas presuntas relaciones de confianza social que, en un contexto de insostenibilidad, también generan insostenibilidad, ya que en realidad solo se sustentan en la falta de tiempo, conocimientos o simple desinterés para ocuparse de todos los problemas/asuntos/tecnologías a utilizar. Ejemplos de esto son el hecho de delegar toda nuestra soberanía digital en empresas como google, o todos los asuntos del gobierno de nuestras comunidades o países en élites políticas (a las que, eso sí, luego criticamos amargamente). Relacionado con este pilar está la inacción ante problemas globales que se retroalimentan y, como se ven lejanos o demasiado grandes, no se toman acciones individuales o colectivas para atajarlos o para presionar a los gobiernos para que se atajen sus causas profundas. Un ejemplo de este tipo de problemas es el cambio climático, con el que quizás va viéndose un poco más de sensibilización al ir viendo efectos más claros y cercanos (aunque no se acaban de tomar medidas enérgicas ya que la presión ciudadana aun no ha llegado a los estamentos políticos y aún quedan muchas personas que no acaban de ver la urgencia de cambiar prácticas muy arraigadas en su día a día en aras de paliar este problema). Otro de estos problemas son las migraciones causadas por pobreza, desigualdad o conflictos (en gran medida generados por el propio sistema que se sustenta en la desigualdad entre países, personas, grupos sociales…). Lo que ocurre en Siria o Honduras está demasiado lejos…, hasta que empiezan las oleadas de inmigrantes o atentados en países “de occidente”.
Se trata de la sensación de que un enorme rodillo nos pasa por encima, vendiéndonos una falsa sensación de libertad, pero logrando en realidad una horrenda homogeneización social (o al menos estratificación). Esto, eso sí, es muy útil para las estrategias comerciales de las grandes compañías y para el consumismo en general, así como para la estrechez de mente de muchos gestores públicos. En ensayos como “El negocio de la contracultura” se afirma que con el capitalismo y el consumismo se busca lo contrario a la homogeneización, más bien el que cada persona “se sienta especial”. Sin duda, esto es así, pero “dentro del sistema de consumo y libertad de capital”. El ensayo es un acierto a la hora de criticar el “falso alternativismo” y como no solo no afecta al sistema sino que le abre nuevos sectores pero, como no podía ser de otro modo, no hace mella en modelos basados en la cercanía o el decrecimiento (aunque es justo reconocer que estos sistemas realmente alternativos son, en el mejor de los casos, pequeñas iniciativas bastante aisladas). El modelo dominante está muy pensado para varones, adultos, occidentales, heterosexuales, de movilidad y capacidades normativas y que quieran “hacerse a sí mismos”. Cuanto más distinto seas de esto, más posibilidades tienes de no lograr siquiera un mínimo de aseguramiento de tus Derechos como persona, lo cual se agrava cuanto más corrupto y defensor “de la libertad individual” sea el gobierno que te ha tocado aguantar. La diversidad es mala para la producción basada en economía de escala y en lo «descomunal», por lo tanto el rodillo y homogeneización es lo mejor…
Lo que no tiene nada de placentero (sí de retorcido) es lo que tienen en común las siguientes
HISTORIAS
Rosa formaba parte de un grupo de investigación sobre física teórica que vio cómo su grupo era incapaz un año tras otro de lograr captar una financiación cada vez más escasa (y enfocada a temas que que generaran productos comercializables y patentables a corto plazo).
Chus tiene 9 años y estudia en un colegio público con 25 compañeros y compañeras más. Entra a las 9 y sale a las 17:30, con un montón de materias reguladas, comedor y extraescolares (difícil decir las que realmente le gustan, las que va medio obligado y las que le gustan pero preferiría desarrollarlas por su cuenta y no en otro medio reglado). Ah, y al llegar a casa aún quedan los deberes o alguna otra extraescolar que no entra por el AMPA.
Juana y Manuela son pareja y quieren tener un hijo como pareja. Después de miles de trabas de todo tipo (sociales, legales, burocráticas…) lo consiguen. El hospital donde fue el parto estaba forrado de panfletos y carteles a favor de la lactancia materna. Pero nadie les indicó la mejor manera de llevarla a cabo, aunque sí les dieron un papel explicando cómo se prepara un biberón y recomendándole una marca de leche (además de meterle un biberón a la bebé al poco de nacer). Luego ya vino lo de los regalos y el tema azul y rosa, aunque afortunadamente de eso les ha sido más fácil librarse…
Pedro es un ganadero de vacuno con una cabaña mediana, al que apenas le da lo que le paga la empresa envasadora de leche para cubrir los costes de producción y pagar la cotización mensual y que le quede una jubilación medio decente. Planta maíz para complementar la alimentación del ganado.
Una pequeña radio comunitaria, que llevaba varios años emitiendo gracias al esfuerzo de personas que aman la radio y no se deben a ningún grupo empresarial ni color político que le subvencione, recibe un aviso de la administración que concede los permisos de banda conminándoles a dejar las emisiones en FM. Cautelarmente tienen que suspender la emisión por este medio, resistiendo en internet. Varios años después llega una resolución de que no debían haberles prohibido cautelarmente la emisión. Pero igual es que lo comunitario no lucrativo es más independiente y molesto.
En cierto país, como había bastante dinero oculto en paraísos fiscales, se impulsó una amnistía fiscal para sacarlo a la luz, además de contar con filtraciones de datos fiscales de personas con cuentas en esos paraísos (filtraciones que son ilegales). Son avances «a lo chafalleiro», lo mismo que el que se produzcan geniales inventos como el GPS o los satélites para predicción meteorológica solo porque inicialmente eran necesarios para tema militar.
Ese mismo país vende armas a un país que reprime a su población, que vive en unas condiciones lastimosas mientras una élite de familias controlan los medios de producción del país, compran equipos de fútbol y son amigotes de élites de otros países (que luego les venden armas). Al fin y al cabo, si no le vende armas, llegará otro país y se las venderá, con lo que se perderán puestos de trabajo de las fábricas de armas. Y eso que se supone que la venta de armas está regulada a nivel mundial…
María jugaba al fútbol en su colegio con otras amigas y amigos. Al llegar a cierta edad notó cierta dificultad para jugar con los niños, y como la mayoría de sus amigas dejaron de jugar y simplemente se sentaban en las gradas a mirar como jugaban sus compañeros chicos. Muchos de estos compañeros, como Manuel, jugaban en equipos de chicos torneos de fin de semana. El pasado fin de semana en el partido se produjo una pelea entre padres de los chicos de ambos equipos. Su padre tuvo que ir al hospital con un ojo morado. Manuel quiere ser como Cristiano Ronaldo.
Pablo acaba de pagar un millón de euros en una subasta por una escultura que consistía en un retrete negro metido en un pequeño búnker esférico de hormigón de un metro de radio pintado por fuera como la Tierra, retrete que se autodestruyó con una bomba que tenía en su interior nada más que se lo adjudicaron. Mierda de mundo, se llamaba la obra.
Lo colosal y mastodóntico mola mucho. Los puentes más largos del mundo, las presas más grandes del mundo, los rascacielos más altos del mundo, los trenes más rápidos del mundo. Tecnología para lo mastodóntico, pero no pensadas para el bien común, ni para las generaciones futuras. Penalización del autoconsumo energético, no se promocionan soluciones técnicas y baratas para acceso al agua y saneamiento, la vivienda, etc.
CONCLUSIÓN
La homogeneización monetarizante es la clave de esta perversa decadencia. Todo debe tener forma de cadena de montaje porque es lo más eficiente económicamente a corto plazo, y eso cada vez nos imposibilita más para pensar de una manera que no sea a corto plazo. Pero la multitud no es masa, y la promovida competencia entre personas y países, en el espacio y en el tiempo, es también un concepto cortoplacista que conduce a un “mal vivir”. Todos los aspectos de la vida como una gran línea de producción en serie, donde se pierde diversidad, diversión y responsabilidad, y hace que nadie, y menos las instituciones públicas, quieran hablar del suicidio, con tasas cada vez mayores. Quizás sea eso a lo que alguien llamó alienación.
Hace un mes se celebraba el Día de los Derechos Humanos. Como se trata de un concepto en permanente construcción, defiendo el “Derecho a ser distinta” (y no simplemente en lo que consumes, sino sobre todo en la manera de vivir, donde se pueda poner en el centro realmente otra cosa que no sea la producción y extracción). Esa diversidad no solo contribuirá a que las personas sean más felices sino que, posiblemente, la propia sociedad sea mejor, más dinámica, creativa y retroalimentará a la propia felicidad de las personas. ¿O no es fuente de energía la “diferencia de potencial”?
La diversidad de “maneras de vivir” (ahora que se nos jubila Rosendo) no está para nada reñida con el asegurar unas oportunidades mínimas comunes para el desarrollo de las personas, sin importar su lugar de nacimiento o condición. Esas oportunidades comunes pasan por el acceso a servicios básicos y el aseguramiento de los derechos humanos (que, si bien pueden ser criticables, fueron y siguen siendo un avance en las condiciones de vida de muchísimas personas). Una herramienta que creo que tiene mucho potencial para complementar estas otras dos es la renta básica universal. En todos los casos sería importante avanzar en una legislación a nivel global que asegure unos mínimos (estamos aún lejos de esto, una prueba es los acuerdos de cambio climático o la ambigua Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible). Pero para desarrollar posibles soluciones tendré tiempo, espero, más adelante, si es que no me paso al bando de los robots hedonistas, que ganas me dan.